Hambre y lujuria
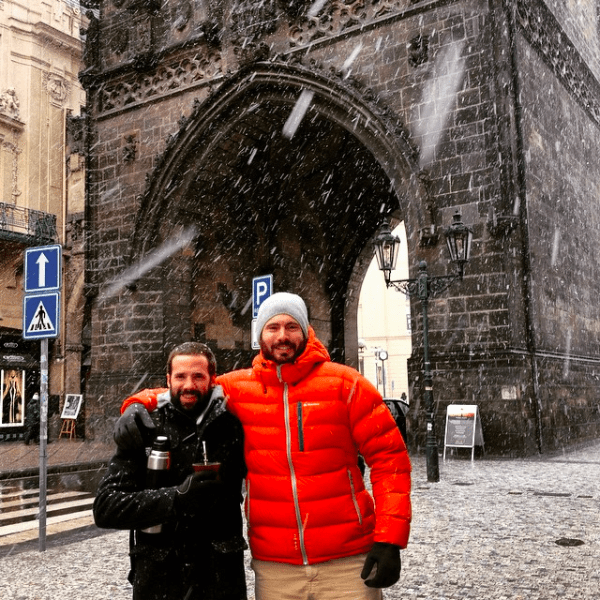
En cada país que visitábamos cumplíamos el mismo ritual: supermercado, conocer las costumbres a través de la comida, comprar y salir para el “Free Walking Tour” que ofrecen las grandes ciudades de Europa. Este famoso tour es a la gorra, te imaginarás lo que podían darle dos mugrosos argentos que vivían hace seis meses en Madrid entre el arroz y el jamón crudo por el corto, cortísimo presupuesto que manejaban. Mientras caminábamos nos iban contando la historia de la ciudad, alguna que otra incomprobable anécdota y algo de humor barato para que sea llevadero caminar con -8º de enero.
Llegamos a Ámsterdam. Era el sexto país que visitábamos. La curiosidad por ver la zona roja era más fuerte que nosotros, representaba todo lo que estaba prohibido y, para educaciones llenas de culpa, era lo mejor que nos podía pasar. Pero no tanto como el hambre que manejábamos, hambre de comida (mal pensad@)…
Iniciamos nuestro ritual, con poquísimas horas de sueño por dormir pésimo en un siniestro ómnibus que nos tomamos en Berlín, entramos al super amsterdamés. Mientras caminaba, ansioso vi mucha birra, embutido y farafa pero, entre las góndolas, encontré algo parecido al altar de mi infancia: una isla llena de bandejas de diferentes tipos de salchichas envueltas, también conocidas como “niños envueltos”, “salchicha con abrigo”, “abrigaditas”, “salchichas en camisa” y demás nombres inventados. Me las cocinaba la vieja cuando era chico y no creí que podía existir en otra parte del mundo.
En los supermercados de Europa hay un factor llamado confianza, te servís lo que querés en una bandeja y vas a la caja. Pero mi hambre acumulado, insatisfecho por tantos meses de arroz, me hizo pecar. Agarré siete diferentes tipos de niños envueltos y los puse en una bandeja. Algunos tenían queso, otros panceta, mostaza, miel, tomate, cebolla… Estaba en el cielo. Analicé todas las cámaras que había en el super, también los rincones donde no era posible que me vieran… Fui hasta un rincón y, mirando para todos lados, me manduqué cuatro niños envueltos en una milésima de segundo. Tito me miraba sorprendido, entre la risa, la vergüenza y el miedo a que nos descubran; se fue a la otra punta del lugar. Cuando llegamos a la caja, solo tenía tres niños en la bandejita. Pagamos lo que no correspondía y cruzamos la puerta. En ese instante di cuenta que había concluido mi primer (creo) hecho delictivo internacional.
Caminamos hacia el tour, la gula y la avaricia estaban presentes y, mientras atravesaba la zona roja, la lujuria también decía “¡Hola, acá estoy!”. Mujeres desnudas en vidrieras me hacían señas para que compartiera tiempo con ellas. Pero no era capaz. No me sentía digno, ni a la altura. Estaba lleno, gordo y avergonzado por mi hurto en el supermercado.
No hay remate.









